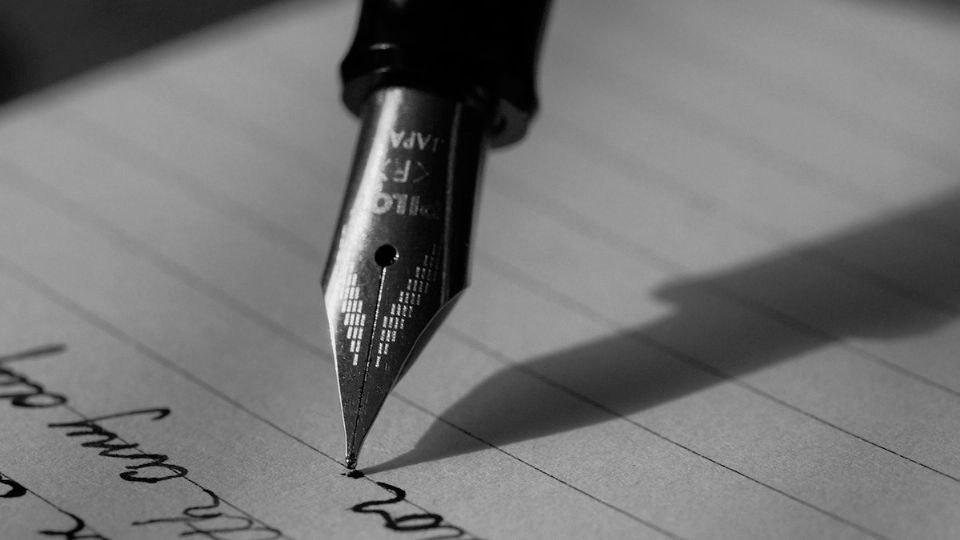El reconocimiento de personas migrantes como ciudadanas nacionales de un país es una de varias dimensiones de la integración social. Es decir, el proceso a través de cual se constituyen en miembros de la nueva sociedad que los recibe, y donde viven y desarrollan sus actividades económicas, sociales, culturales y/o políticas.
Es verdad que no todos los países tienen un interés particular por integrar socialmente, en todas sus dimensiones, a los grupos de población inmigrante que acogen. De ahí que existan distintos modelos de integración y se conozcan distintas experiencias de integración social.
Para las personas migrantes de origen mexicano, cuyo destino principal es Estados Unidos, el modelo conocido es el de la asimilación, a partir del cual se espera que adopten de manera fiel los valores y prácticas culturales de la sociedad estadounidense. Un caso diferente, por ejemplo, es el modelo multiculturalista que algunos países europeos fomentan, y donde se acepta y reconoce la diversidad cultural de los distintos y variados grupos de inmigrantes que reciben.
Con la llegada del presidente Trump, el modelo asimilacionista para personas migrantes se reafirma más que nunca al pretender acotar –además– a quiénes pueden o no ser considerados ciudadanas o ciudadanos de ese país.
La enmienda decimocuarta del documento fundacional de los Estados Unidos, en su sección 1, establece que se otorga la ciudadanía a toda persona nacida o naturalizada bajo su jurisdicción. En su interpretación, la orden ejecutiva 14160, del 20 de enero de 2025, del presidente Trump refiere que el otorgamiento de la ciudadanía es un privilegio, pero no para las personas que no están sujetas a su jurisdicción; es decir, en su visión, personas sin ingreso autorizado al país o con autorización de estancia temporal.
Desde su expedición se ha sabido de la interposición de múltiples demandas que buscan bloquear la orden 14160 en tribunales federales, y apelaciones entre varios gobiernos estatales demócratas y la Casa Blanca. En junio pasado la Corte Suprema de Estados Unidos limitó a jueces, en tribunales inferiores, su capacidad para suspender órdenes ejecutivas como la referida a la protección de la ciudadanía estadounidense. Lo que está en discusión es la interpretación e implicación del término “jurisdicción”.
Por ahora, para la administración Trump, el criterio para el otorgamiento de ciudadanía se basa en la condición migratoria legal o no de las personas o progenitores, en el caso de las y los recién nacidos; pero es fácil imaginar que bajo el conservadurismo del presidente eso puede escalar a otro nivel si se consideran criterios étnicos o de raza, religiosos, de género, etc., por ejemplo. No sería la primera vez que las visiones del supremacismo blanco se imponen al cobijo de visiones nacionalistas.
El modelo asimilacionista estadounidense es uno de tipo forzado; es decir, es impuesto por el establishment que exige –no sin tensiones– dejar atrás la identidad cultural de origen de las personas migrantes, expresada a través de su lengua, sus tradiciones y/o sus costumbres, para adoptar los de la sociedad dominante a donde pretenden integrarse.
Asimilarse a la cultura y sociedad estadounidense teóricamente facilitaría el acceso a derechos y oportunidades. Sin embargo, las varias órdenes ejecutivas, memorandos y proclamaciones del presidente Trump muestra que aún con un estatus migratorio autorizado la población migrante no tiene garantía de derechos, porque en esa visión solo las personas blancas, protestantes y heteronormativas serían estadounidenses. Hoy en día, para la población inmigrante en Estados Unidos, lograr la ciudadanía no es garantía para su integración social.