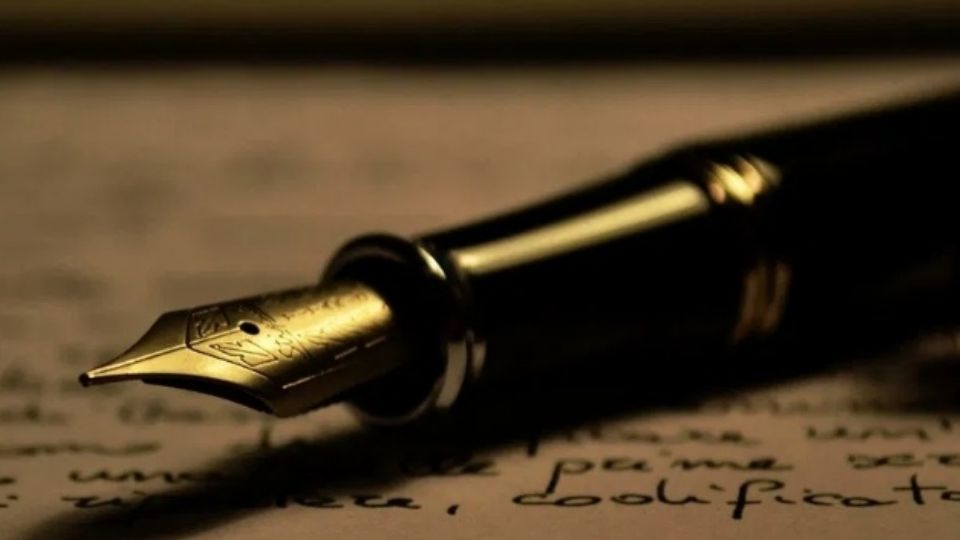La semana pasada iniciamos una conversación profunda y muy necesaria sobre el impulso que ha dado la Secretaría de Educación Pública hacia la implementación de una alimentación saludable en las escuelas. Agradezco sinceramente a todos los que compartieron sus opiniones, inquietudes y experiencias. Hoy, quiero dar continuidad a esa reflexión con una pregunta clave: ¿qué tan efectiva está siendo realmente esta iniciativa?
¿Qué hemos logrado hasta ahora?
Los beneficios de una alimentación saludable en el entorno escolar están bien documentados. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) señala que una dieta equilibrada en la niñez no solo reduce el riesgo de enfermedades crónicas, sino que también mejora el rendimiento académico, la atención y el comportamiento en el aula.
Asimismo, estudios del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en México indican que las intervenciones escolares bien diseñadas logran disminuir el consumo de bebidas azucaradas y aumentar el consumo de frutas y verduras. “La escuela es una plataforma clave para promover hábitos de vida saludables desde temprana edad” (INSP, 2020).
¿Pero por qué aún no es suficiente?
Como docente, he sido testigo de que muchas de estas políticas se topan con una realidad mucho más compleja. En muchas escuelas, los productos ultra procesados siguen presentes, no porque no se quiera cambiar, sino porque el cambio no ha sido integral ni acompañado.
No se trata solo de normar, sino de educar, sensibilizar y acompañar a toda la comunidad escolar: alumnos, maestros y padres de familia. Como bien lo expresa la pedagoga argentina María Teresa Sirvent:
“No se puede enseñar a comer saludablemente si no se comprende el contexto social y cultural de quien se alimenta”.
También debemos recordar que no todos los hogares cuentan con los recursos económicos o el conocimiento necesario para preparar alimentos nutritivos. Por eso, cuando se sanciona a un niño por traer productos procesados o se le retira su comida, no solo se vulnera su derecho a alimentarse, también se ignora la realidad de muchas familias.
¿Qué podemos hacer para que funcione?
Estas son algunas recomendaciones clave para que la alimentación saludable sea realmente efectiva en nuestras escuelas:
1. Capacitación continua a docentes sobre nutrición, educación alimentaria y estrategias de enseñanza desde el ejemplo.
2. Talleres prácticos para madres, padres y cuidadores, donde aprendan a preparar loncheras saludables, accesibles y atractivas.
3. Integrar contenidos sobre alimentación en las asignaturas de forma transversal: desde ciencias hasta educación socioemocional.
4. Involucrar a los alumnos en la creación de menús, huertos escolares y actividades lúdicas.
5. Diseñar políticas flexibles, que entiendan las diferencias regionales, económicas y culturales de cada comunidad.
Como bien decía el gran educador Paulo Freire:
“La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo”.
Y en este caso, cambiar la forma en que comemos y alimentamos a nuestros hijos puede transformar no solo su presente escolar, sino su salud futura.
Una meta compartida
La alimentación saludable no debe verse como una obligación impuesta, sino como una meta compartida entre escuela y hogar. No se trata de ver los productos procesados como algo prohibido o malo, sino de aprender a equilibrar, de enseñar con amor y conciencia. Una lonchera saludable es también una forma de decirle a nuestros hijos: me importas, quiero que crezcas fuerte, sano y feliz.
Queridos lectores, los invito a reflexionar: ¿cómo podemos sumar esfuerzos para que este cambio sea real y duradero? ¿Desde qué lugar podemos educar sin juzgar, orientar sin imponer? ¡Me encantaría leerlos y seguir construyendo juntos esta comunidad de conciencia y salud!
Con cariño a mis lectores,
La Maestra Diana Alejandro
?? Correo: diana.alejandroaleman@gmail.com
?? Facebook: Aula Abierta